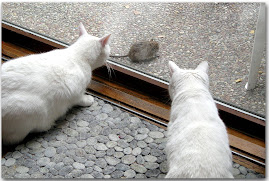El único amarillo que me gusta es el amarillo sol untado
El único amarillo que me gusta es el amarillo sol untadode sal y calor sobre las calles y el mar de mi hermosa Cartagena.
Crédito: www.flickr.com Juanpg
Recordar es vivir.
¿O es tan solo pensar en lo que ya sucedió? (solo. hay periodistas que no le ponen tilde ni cuando significa “únicamente”… no me gusta esa clase de adverbios, únicamente, fantásticamente…)
Cuando se tienen veinti tantos años y no se conoce la capital, es mal visto. Ni siquiera es como el cachaco que no conoce el mar; eso se relaciona con la nostalgia de no conocer lo que tanto se ha visto en fotos, una de las bellezas más prodigiosas del mundo. Creo que pueden tildar de pueblerinos a los que no conocen Bogotá.
Llegué hace dos años y parecía perro en ventana de carro cuando iba en el taxi camino a mi nueva casa (si a ese hueco estrato 6 en plena 14 con 79 se le podía llamar casa). Ver todo ese verdor contrastaba con el café de Barranquilla y el azul y el amarrillo de Cartagena.
Mirar por primera vez esos puentes peatonales que parecen las máquinas arácnidas de Matrix y los puentes vehiculares de tres pisos cuando en Cartagena el más largo es el más viejo y no pasa de 100 metros, me fascinó.
Ni hablar de mi fascinación por los parques, el clima, las distancias (que ahora odio)… del otro lado de mis sentimientos está el Transmilenio, la contaminación y los repetidos robos por los que he pasado: con pistola, sin darme cuenta…
Pensar en las perdidas que todos nos metemos porque nos hablan de un lugar que queda en la 68, como si uno supiera diferenciar, a los tres días de estar acá, entre la carrera y la calle 68. Además, una de ellas, la carrera, se vuelve la calle 100.
Claro que es genial cuando vemos todas las nomenclaturas: en cada esquina, una plaquita verde que te indica la calle y la carrera en que vas. Pero, pero… ¡ay! Llega un momento en que vamos en el bus, pendientes de las placas y llegar a lugares como los cercanos al Parque Simón Bolívar donde ya no hay más placas y, sin duda alguna, cuando vuelves a ver una, ya estás perdido.
¡Me encanta la calle 0!
Lo mismo pasa cuando vas en la Novena por allá en Cedritos y luego se vuelve la 30, o la NQS… norte quito sur. ¡Carajo! ¿Qué es ese nombre? Yo la llamo la no sé qué m$%&/.
El clima y sus lluvias de lado, donde no importa qué tan grande sea tu carpa (léase paraguas de 5.000 pesos de cuadritos comprado en una esquina en un día soleado, porque si lo compras con el cielo gris y las primeras gotas de agua salpicando tus gafas te sale en 8.000) porque igual te mojas. La única manera de no empaparte sería estar dentro de una burbuja para poder defenderte de esas agujitas que vienen desde todos lados.
O esos días en que, como buena calentana/o, te vas de camisa manga sisa (sisa. otra palabra que no me gusta) solo con la chaqueta encima y luego hace un frío de los mil demonios, cuando son las 4 de la tarde y parecen las 6. O viceversa: sales a las 8 de la mañana con el cuello tortuga y la chaqueta que parece un sofá (inflada y de peluche) y a las 10… sol resplandeciente barranquillero que te deja el cachete rojo.
Sé que los cachacos no entienden de estas cosas. Ellos se mantienen con su chaqueta de cuero bajo el sol más inclemente, en el bus, con las ventanas cerradas, la condensación cual Titanic y el olor a mico. Pero, pero… ¡ay! No se sientan en la silla que se acaba de desocupar porque les da hemorroides, les da “abrojito” o yo no sé qué. Yo pienso: en días fríos, mejor que me dejen el asiento calientito… Me imaginé a más de uno haciendo wuácala.
Y ni hablar del otro lado de la opinión, cuando uno se vuelve un poco rolo (solo un poco) y empieza a no soportar que le digan a Bogotá “la nevera”, que las mujeres se pongan chancletas tres puntadas con la uña fucsia o lo hombres anden en bermudas de dril beige.
La gritería. No la soporto. Yo, con el galillo imitado por mrs. Nieto en el colegio, no me aguanto ir en un bus y que el combo de cuatro costeños de visita tenga semejante bulla. O estar en un lugar cerrado de techo bajo, con tres tipos hablando de viejas a grito herido. Lo siento, ya no lo aguanto.
Estar acá es de las mejores cosas que he podido vivir. Esta ciudad te hace crecer a las patadas, a ver las cosas de manera diferente, ya sea con complejidad o con simpleza. Te hace trabajar para comer y no trabajar para la hoja de vida.
A mí me hizo empezar a tratar de usted a aquellos que no conozco mucho y, como trabajo entrevistando gente, intento pronunciar la s como s y no como j en casos como “conoJco”, “eJtamos”… “miJ abueloJ”. Ahorro tiempo, no me preguntan dos y tres veces qué dije. Claro que hay que tener en cuenta que yo hablo mal no por ser costeña, sino... problemas de dicción y vocalización.
Acá la gente me recibió bien y nunca he tenido problemas por ser de la costa en medio de una maraña cachaca en ninguno de los tres trabajos que he tenido.
Me gusta esta ciudad, de hecho, me enamoré de ella.
De aquí no me quiero ir. Pero pensar en la simple apertura de una posibilidad de partir me puso a pensar en todas estas cosas. En estas cualidades y defectos que me hacen enamorar, una y otra vez, de Bogotá.
Eso sí, “coJteña” seré hasta que muera, así me digan que parezco cachaca hasta abro la boca o me río y muestro el pómulo costeño. Extraño la comida rápida de Barranquilla y la playa de Cartagena, así los que cocinen la primera no se laven las manos y una revolcada en la segunda te deje con arena negra en lo más profundo del vestido de baño.
Así son todas las urbes, con sus cosas buenas y malas, pero al final, uno termina adaptándose a aquella ciudad que te permite “ser”, con todo el significado filosófico y coloquial que pueda tener.
Bogotá sería perfecta con una playa detrás de los cerros para quitar de mi piel la tonalidad “única e irrepetible” (como decía cierto profesor mío) del rosado apio.
¿O es tan solo pensar en lo que ya sucedió? (solo. hay periodistas que no le ponen tilde ni cuando significa “únicamente”… no me gusta esa clase de adverbios, únicamente, fantásticamente…)
Cuando se tienen veinti tantos años y no se conoce la capital, es mal visto. Ni siquiera es como el cachaco que no conoce el mar; eso se relaciona con la nostalgia de no conocer lo que tanto se ha visto en fotos, una de las bellezas más prodigiosas del mundo. Creo que pueden tildar de pueblerinos a los que no conocen Bogotá.
Llegué hace dos años y parecía perro en ventana de carro cuando iba en el taxi camino a mi nueva casa (si a ese hueco estrato 6 en plena 14 con 79 se le podía llamar casa). Ver todo ese verdor contrastaba con el café de Barranquilla y el azul y el amarrillo de Cartagena.
Mirar por primera vez esos puentes peatonales que parecen las máquinas arácnidas de Matrix y los puentes vehiculares de tres pisos cuando en Cartagena el más largo es el más viejo y no pasa de 100 metros, me fascinó.
Ni hablar de mi fascinación por los parques, el clima, las distancias (que ahora odio)… del otro lado de mis sentimientos está el Transmilenio, la contaminación y los repetidos robos por los que he pasado: con pistola, sin darme cuenta…
Pensar en las perdidas que todos nos metemos porque nos hablan de un lugar que queda en la 68, como si uno supiera diferenciar, a los tres días de estar acá, entre la carrera y la calle 68. Además, una de ellas, la carrera, se vuelve la calle 100.
Claro que es genial cuando vemos todas las nomenclaturas: en cada esquina, una plaquita verde que te indica la calle y la carrera en que vas. Pero, pero… ¡ay! Llega un momento en que vamos en el bus, pendientes de las placas y llegar a lugares como los cercanos al Parque Simón Bolívar donde ya no hay más placas y, sin duda alguna, cuando vuelves a ver una, ya estás perdido.
¡Me encanta la calle 0!
Lo mismo pasa cuando vas en la Novena por allá en Cedritos y luego se vuelve la 30, o la NQS… norte quito sur. ¡Carajo! ¿Qué es ese nombre? Yo la llamo la no sé qué m$%&/.
El clima y sus lluvias de lado, donde no importa qué tan grande sea tu carpa (léase paraguas de 5.000 pesos de cuadritos comprado en una esquina en un día soleado, porque si lo compras con el cielo gris y las primeras gotas de agua salpicando tus gafas te sale en 8.000) porque igual te mojas. La única manera de no empaparte sería estar dentro de una burbuja para poder defenderte de esas agujitas que vienen desde todos lados.
O esos días en que, como buena calentana/o, te vas de camisa manga sisa (sisa. otra palabra que no me gusta) solo con la chaqueta encima y luego hace un frío de los mil demonios, cuando son las 4 de la tarde y parecen las 6. O viceversa: sales a las 8 de la mañana con el cuello tortuga y la chaqueta que parece un sofá (inflada y de peluche) y a las 10… sol resplandeciente barranquillero que te deja el cachete rojo.
Sé que los cachacos no entienden de estas cosas. Ellos se mantienen con su chaqueta de cuero bajo el sol más inclemente, en el bus, con las ventanas cerradas, la condensación cual Titanic y el olor a mico. Pero, pero… ¡ay! No se sientan en la silla que se acaba de desocupar porque les da hemorroides, les da “abrojito” o yo no sé qué. Yo pienso: en días fríos, mejor que me dejen el asiento calientito… Me imaginé a más de uno haciendo wuácala.
Y ni hablar del otro lado de la opinión, cuando uno se vuelve un poco rolo (solo un poco) y empieza a no soportar que le digan a Bogotá “la nevera”, que las mujeres se pongan chancletas tres puntadas con la uña fucsia o lo hombres anden en bermudas de dril beige.
La gritería. No la soporto. Yo, con el galillo imitado por mrs. Nieto en el colegio, no me aguanto ir en un bus y que el combo de cuatro costeños de visita tenga semejante bulla. O estar en un lugar cerrado de techo bajo, con tres tipos hablando de viejas a grito herido. Lo siento, ya no lo aguanto.
Estar acá es de las mejores cosas que he podido vivir. Esta ciudad te hace crecer a las patadas, a ver las cosas de manera diferente, ya sea con complejidad o con simpleza. Te hace trabajar para comer y no trabajar para la hoja de vida.
A mí me hizo empezar a tratar de usted a aquellos que no conozco mucho y, como trabajo entrevistando gente, intento pronunciar la s como s y no como j en casos como “conoJco”, “eJtamos”… “miJ abueloJ”. Ahorro tiempo, no me preguntan dos y tres veces qué dije. Claro que hay que tener en cuenta que yo hablo mal no por ser costeña, sino... problemas de dicción y vocalización.
Acá la gente me recibió bien y nunca he tenido problemas por ser de la costa en medio de una maraña cachaca en ninguno de los tres trabajos que he tenido.
Me gusta esta ciudad, de hecho, me enamoré de ella.
De aquí no me quiero ir. Pero pensar en la simple apertura de una posibilidad de partir me puso a pensar en todas estas cosas. En estas cualidades y defectos que me hacen enamorar, una y otra vez, de Bogotá.
Eso sí, “coJteña” seré hasta que muera, así me digan que parezco cachaca hasta abro la boca o me río y muestro el pómulo costeño. Extraño la comida rápida de Barranquilla y la playa de Cartagena, así los que cocinen la primera no se laven las manos y una revolcada en la segunda te deje con arena negra en lo más profundo del vestido de baño.
Así son todas las urbes, con sus cosas buenas y malas, pero al final, uno termina adaptándose a aquella ciudad que te permite “ser”, con todo el significado filosófico y coloquial que pueda tener.
Bogotá sería perfecta con una playa detrás de los cerros para quitar de mi piel la tonalidad “única e irrepetible” (como decía cierto profesor mío) del rosado apio.